
jueves, 26 de febrero de 2009 | Publicado por Herida Azul en 2/26/2009 09:08:00 p. m. | 3 comentarios
Buscando a Wally... y a Raly

martes, 24 de febrero de 2009 | Publicado por Herida Azul en 2/24/2009 08:50:00 p. m. | 2 comentarios
El Familiar

En las grandes fábricas, suelen ocurrir accidentes, particularmente en la caldera (es frecuente que el trabajador caiga a la caldera y muera carbonizado) y en el trapiche (cuando el obrero va a tirar la caña en el trapiche puede resbalar dentro de la cinta transportadora que la tritura) y, cuando muere un hombre, se dice que el Familiar "ya se ha hecho la victima" (si muere más de uno es porque está hambriento). El año será de mayor provecho para el dueño del ingenio cuanto más peones coma el Familiar.
Esto explicaría el hecho de que en los ingenios más famosos de Jujuy, Salta y Tucumán desaparecieran peones todos los años y nunca se supiera qué había sido de ellos. Los dueños tenían en la fábrica un cuarto oculto donde vivía el Familiar. Allí enviaban a la gente a buscar herramientas; pero ninguno de los que entraban volvían a salir.
Los hombre que conocen de estas cosas son precavidos; llevan una cruz grande colgada de su pecho, un rosario en su cuerpo y un puñal en la cintura. Si les sale el Familiar a querer comerlos, le hacen frente y pelean. Pueden quedar lastimados, con la cara y las manos arañadas, con la ropa rota , pero se salvarán gracias a la cruz y el rosario; si el hombre pelea con el facón, entonces será devorado.
En los casos en que el peón sobrevive, los patrones pagan fuerte sumas para que no avise a nadie. Cuando el dueño se muere y no pasa el secreto a otro, como ya no atienden al Familiar ni le dan de comer, este se pierde y la fortuna desaparece.
Su descripción mas notable es la de un gran perro negro con algunos rasgos humanos, de grandes garras prensiles como manos con las que destroza a sus víctimas, de grandes ojos color rojo o de fuego, pelos duros como jabalí, a veces camina en dos patas, se siente cuando anda cerca un fuerte olor a azufre y el sonido de grandes cadenas arrastrándose, a veces este gran perro aparece sin cabeza, también adquiere la forma de un viborón con pelos, o con cabeza de perro, similar al “Teyúyaguá” de Corrientes, puede mutarse en persona, mulita, cerdo, o toro negro, en este caso puede balar, en todos los casos parece coincidir las pesadas cadenas, elemento siempre relacionado a los seres de bajas vibraciones y/o condenados o a emisarios del demonio, recorre los cañaverales en línea recta y en caso de cruzarse con alguna construcción las atraviesa, nada lo detiene ni hiere.
Fuentes: Diccionario de Mitos y Leyendas (Equipo NAyA) - Jujuy en Letras

El viaje desde San Miguel de Tucumán es una travesía donde se sortea más que la simple distancia de 96 kilómetros que indica el mapa de ruta. En marzo, aún el calor y la humedad agobian y se asocian con una peregrinación incesante de camiones, autos y todo tipo de movilidad -motorizada o no- que pareciera no tener un destino fijo, salvo la de atestar el camino.
Las primeras imágenes del pueblo se recortan entre el marrón de la tierra seca y el verde infinito de los montes sureños. El centro urbano no es más que una calle asfaltada, la avenida principal, donde conviven unos pocos negocios y casas viejas de material. Lo demás es un bricolage de cañaverales, ranchos y casillas construidas a base de ladrillos, adobe o lo que venga. El ingenio, o lo que quedó de él, es un cúmulo abandonado de esqueletos de hierro ubicados en el centro del pueblo: 17 barrios (colonias como los llaman aquí) con 18 mil almas que de una u otra manera aún lo siguen llorando. En silencio, como a un muerto.
El pasado del coloso
El Ingenio y Refinería Santa Ana nació en el año 1889, con el esplendor de la Argentina moderna y llegó a ser uno de los más grandes de Sudamérica. Su mentor fue un francés llamado Clodomiro Hilleret, quién adquirió 27 mil hectáreas de la zona para instalarlo con lo último de la maquinaria y tecnología europea. Con el correr de los años Hilleret logró que el ingenio fuera una verdadera ciudad: un ferrocarril de 45 kilómetros, una usina de luz eléctrica propia, 1800 obreros, 1500 hectáreas de cañaverales y una producción anual de 8 millones de kilos de azúcar y más de 2 millones de litros de alcohol. Pero la prosperidad no se hizo sólo a base de buenas inversiones económicas. Siguiendo las instrucciones del buen terrateniente, el francés cosechó tantos réditos de la caña de azúcar como de sus contactos políticos, en especial su amistad con el tucumano Julio Argentino Roca, con quien negoció una importante suma de dinero -para financiar la Campaña al Desierto- a cambio de cientos de indios mapuches, traídos especialmente desde la Patagonia, para trabajar como mano de obra esclava. Así, la riqueza natural de los montes y la prosperidad capitalista del siglo XIX, a base de explotación y desigualdad social, hicieron de Hilleret el dueño y señor de un monstruo corporativo que reclutó para sus entrañas a miles de indios, peones y obreros de toda la región.
Con el siglo XX llegó el manto protector del Estado de Bienestar del primer gobierno peronista que expropió al coloso de la familia Hilleret para que lo administraran las manos estatales hasta el año 1966, cuando el gobierno de facto de Onganía, a través de la Ley de Cierre de Ingenios le dio su cierre definitivo como fábrica. Los años sesenta constituyen un punto de inflexión en el desarrollo económico, socio-cultural y político de Santa Ana, y sus consecuencias marcaron a fuego su futuro. El cierre del Ingenio de Santa Ana, como el de tantas otras fábricas de la zona, se hizo en medio de una auténtica invasión militar a la provincia, de la que ni siquiera los tucumanos estuvieron muy enterados. Sin embargo, los pueblos de ingenio sí.
El asalto contra el ingenio Santa Ana se hizo con aviones de la Fuerza Aérea y centenares de gendarmes enviados especialmente desde Buenos Aires, entre el 21 de agosto y finales de septiembre de 1966. Lo que sólo tardaría una tarde de toma y demolición se convirtió en una lucha que se llevó cuarenta noches. Un grupo de mujeres autoconvocadas (esposas de los obreros y muchas empleadas domésticas de la patronal) se enfrentaron a los gendarmes mientras sus compañeros resistían el desalojo de la fábrica desde su interior. Las mujeres resistieron en un cordón humano alrededor del edificio central del ingenio lo que permitió que los militares no lograran demoler su chimenea e instalaciones. Si bien las mujeres frenaron la demolición del monstruo azucarero; el desalojo final y la pérdida de las fuentes de trabajo fueron inevitables. La mayoría de los obreros y mujeres que resistieron fueron torturados y muchos obligados a emigrar de la zona.
En la década del 70’, ya con el represor Antonio Bussi y los militares en el poder, se utilizó a las instalaciones del ingenio como uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la región y por allí pasaron y desaparecieron cientos de obreros, luchadores sociales y guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que intentaron subvertir la desigualdad y postergación de la clase obrera en toda la región sur de la provincia.
El mito del perro
Santa Ana se constituyó a base de un trabajo fino y sutil de lo simbólico. Por cada acontecimiento que determinó la vida del ingenio surgió un mito para confundir y diezmar; símbolos que dieron lugar a conjeturas que han hecho de las leyendas uno de los atributos fundamentales de la memoria colectiva de este pueblo. Dentro de este abanico de ficciones la más sentida es la de “El Familiar”, un mito creado por Hilleret y retomado por Bussi que sirvió, en cada momento histórico, como el mejor dispositivo para salvaguardar intereses económicos y desterrar cualquier intento de organización social y sublevación obrera. Dice la leyenda que Hilleret vendió su alma al diablo a cambio de acrecentar y cuidar su fortuna. Fue entonces que el diablo hizo llegar a la tierra a un perro guardián de ojos celestes llamado “El Familiar”, para que velara por la fortuna, el orden y la disciplina desde los túneles que comunicaban el ingenio con la casa del patrón.
Cuentan los vecinos que la presencia de “El Familiar” se reconocía porque arrastraba unas enormes cadenas de plata y que todo obrero que desafiaba las leyes establecidas era carne para el perro. Así, bajo ese halo tan expeditivo de control y sumisión corporativa “El Familiar” logró, en casi cien años, ocultar cientos de muertes causadas por el abuso extremo de la explotación. Sin dudas la ficción en su versión más sutil y tenebrosa. “Nuestro gran problema como pueblo es que venimos engendrados de una fábrica. El ingenio fue la única opción de vida que tuvieron nuestros padres y abuelos, y desde que nació este lugar es una mezcla de gente pobre y engañada”, cuenta Alejandro, un morocho amable de 35 años, descendiente de obreros que sufrieron las torturas del ingenio.
Durante la última dictadura militar, con la ideología de la represión instalada en cada rincón de la Argentina, Bussi hizo revivir en Santa Ana el mito de “El Familiar” con toda su fuerza y como en los viejos tiempos el ingenio pasó ser un espacio de clandestinidad, tortura y muerte. Pero a pesar de ello cuesta mucho hablar de lo sucedido durante la última dictadura en el pueblo. “Los lugareños sólo hacen alusión al perro de ojos azules que volvió al pueblo -por Bussi- y que antes de partir hizo deshuesar el ingenio”, asegura Daniela, una psicóloga de 28 años que llegó a Santa Ana por un postgrado en problemáticas sociales y hoy, junto a Alejandro y un puñado de vecinos más, intenta contrarrestar tantos años de resignación, olvido y pobreza desde un centro comunitario que ellos mismos ayudaron a construir.
El futuro llegó hace rato
En Santa Ana es difícil hablar de pueblo e ingenio sin que la historia se mezcle: montes, cañas, azúcar, terratenientes, indios, militares, mano de obra esclava, zafra, abuso y mucho engaño fueron y son parte de un mismo todo devenido en un presente ultrajado. De acuerdo a informes oficiales la situación socioeconómica es más que preocupante: residen un total de 18 mil habitantes que presentan “un alto grado de desocupación, desnutrición y discapacidad” y “la población joven exhibe importantes problemas de alcoholismo, drogadicción y delincuencia”. En cuanto a la infraestructura y la salud las cifras no son mejores: “hay un importante déficit de núcleo urbano, lo que provoca una incomunicación entre las diferentes colonias, principalmente, durante las épocas estivales; además del uso de letrinas y carencia de cloacas que inciden en las ya existentes y pobres condiciones de salud de la población, que cuenta en la zona con un solo hospital y cuatro centros sanitarios con falta total de equipamiento”.
“Muchos años de opresión y de empobrecimiento, fragmentación social, debilidad institucional, clientelismo político, pobreza, desilusión son las dificultades que atravesaron y que atraviesan los vecinos a la hora de organizarse”, asegura Daniela. “Desde el cierre del ingenio Santa Ana quedó anestesiada. Los habitantes sienten una mezcla de orgullo y odio porque el ingenio siempre los engañó pero también les representa, en su colectivo social, una estabilidad laboral y un progreso que nunca más vendrán al pueblo. Que se perdió el día en que Onganía dictó la ley de cierre y que terminó de morir cuando Bussi en el 76’ hizo volar las chimeneas”, explica.
Es difícil describir la pobreza cuando es otro el que la sufre. Trato de recorrer la mayor cantidad de colonias que puedo pero el tour no es fácil. Las callejuelas de tierra forman laberintos donde muchas veces la salida son ranchos y cañaverales que ponen límites a los forasteros que como yo no conocen el camino. Veo muchos lugareños al frente de sus ranchos. Parecen perdidos y dejados. Los acompañan moscas y perros en un pasar del tiempo que no pasa. Todos nos miramos. Nadie habla. El sufrimiento es difícil de transmitir. Sólo puedo conversar con Sandra, 35 años, un par de hijos a cuestas y líder nata que maneja un ropero comunitario junto a una veintena de mujeres en la Colonia 13. Morruda, simpática, histriónica. Sabe decir lo que quiere y lo dice con una coherencia admirable. Con Sandra hablamos del olvido y la memoria entre tantas historias adornadas: “Nosotros somos pobres, muy pobres pero ¿sabés una cosa?, aún tenemos dignidad y con la dignidad vamos a salir adelante. Luego de tantos años de olvido muchos estamos aprendiendo a exigir y hoy exigimos el futuro que nos robaron: trabajo, vivienda digna, educación, salud para nosotros y para nuestros hijos”, me dice en su rancho, frente al centro comunitario. Sandra es una luchadora activa, de verdad.
Quiero estar frente a las ruinas del coloso y decido visitarlo por última vez. En la entrada hay a dos nenes jugando. Son mellizos y no tienen más de tres años. Están sucios y llevan puestas unas remeras desgastadas que le llegan hasta los tobillos. Me miran con ojos grandes y están inmóviles, a la espera de que haga algún movimiento. Los saludo y pienso en esa herencia cruel y corporativa que está frente a ellos, que se refleja en sus ojos grandes. Pienso en la identidad negada a tantos y por tantos años. Pienso en la “tierra de mitos y leyendas”. Pienso en el control y en la sumisión, ni más ni menos.
Por: Hernán Oviedo (Sudestada)
Etiquetas: Leyendas
sábado, 21 de febrero de 2009 | Publicado por Herida Azul en 2/21/2009 02:13:00 p. m. | 3 comentarios
Raly en Vivo
Etiquetas: Cosquín
viernes, 20 de febrero de 2009 | Publicado por Herida Azul en 2/20/2009 01:05:00 p. m. | 0 comentarios
No Sé que Tiene la Chaya...
 Kuni con Tona y el Indio Páez
Kuni con Tona y el Indio Páez Peña en la casa de Lito Luján
Peña en la casa de Lito Luján Parte de Los Nietos de Don Gauna con un líquido que no conocemos
Parte de Los Nietos de Don Gauna con un líquido que no conocemos Andre, Lía y Kuni enharinados y algo más
Andre, Lía y Kuni enharinados y algo más Peña Siestera del vidalero Pito Riquelme
Peña Siestera del vidalero Pito Riquelme
 Topamiento
Topamiento Topamiento
Topamiento Entierro del pujllay
Entierro del pujllayEtiquetas: La Chaya
miércoles, 18 de febrero de 2009 | Publicado por Herida Azul en 2/18/2009 12:09:00 p. m. | 0 comentarios
La Mano Ajena

El Klezmer es música orquestada que nace desde el pueblo judío como canto litúrgico, al que se le incorporaron elementos de la música francesa y alemana durante la Edad Media. La itinerancia de sus músicos permitió que más influencias fueran modelando su repertorio, incorporando expresiones propias de los pueblos donde se establecían, como elementos de la música turca, gitana y balcánica. Junto a los inmigrantes judíos, esta música llegó también a América, nutriéndose aún más su propuesta.
En su mayoría, La Mano Ajena está compuesta por personajes vinculados al teatro. Ellos han participado, como músicos o actores, en diversos espacios como son El Teatro Del Silencio, La Patogallina, Los Mendicantes, o en obras como "Las Siete Vidas Del Tony Caluga". Estas tendencias marcan a fuego la propuesta del grupo, que en su música de fanfarria suele crear espacios lúdicos ligados profundamente a dos de sus grandes inspiraciones: Emir Kusturica, célebre director de cine y músico Bosnio, y Goran Bregovic, oriundo de Croacia.
Ashrenu (Doyna)
Wevo
Aves Errantes
Etiquetas: Otros Músicos
domingo, 15 de febrero de 2009 | Publicado por Herida Azul en 2/15/2009 02:45:00 p. m. | 0 comentarios
Duo Vislumbre en La Fisura




Etiquetas: Cosquín
| Publicado por Herida Azul en 2/15/2009 11:57:00 a. m. | 2 comentarios
Un Jueves en La Fisura
 Arbolito y La Chilinga
Arbolito y La Chilinga La Chilinga y Arbolito
La Chilinga y Arbolito Los Lugones
Los Lugones Los Lugones
Los Lugones


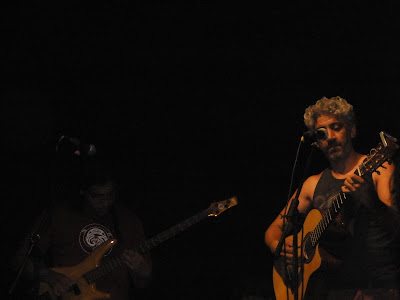

 El Cuervo Pajón
El Cuervo Pajón El Cuervo Pajón y los Brujos
El Cuervo Pajón y los Brujos El Cuervo Pajón y Los Brujos
El Cuervo Pajón y Los Brujos Marcelo Mitre
Marcelo Mitre Marcelo Mitre
Marcelo Mitre
Etiquetas: Cosquín
| Publicado por Herida Azul en 2/15/2009 11:39:00 a. m. | 0 comentarios
Más Carnaval de la Otra Orilla

“Acá, ser de un barrio te da identidad para todo el viaje”
Se pueden hacer mil teorías sociológicas, pero a la hora de la verdad la única certeza acerca del carnaval es que guarda un misterio. ¿Por qué ese espíritu atorrante conquista a tantos, haciendo que recuerden por décadas canciones o amantes que quizá nunca más se cruzarán por su camino? De poco valen las respuestas científicas. Hay que conformarse con las pistas que ofrece el lenguaje poético, o con lo que sugieren las melodías. Para entender a Luis Alberto “Canario” Pereyra, por ejemplo, hay que imaginar que las compuertas que separan el sueño de la vigilia se han caído a pedazos. De otro modo no se comprende cómo hace el tipo para dormir dos horas diarias desde hace semanas, en un laberinto de horarios, lentejuelas y tambores que lo tiene en pie desde las cinco y cuarto de la madrugada. Cuando le comentan cómo va a hacer para aguantar los cuarenta y cinco días que dura la fiesta popular, él suelta, mate en mano, una carcajada gigante. Y canta. Esa es su contestación.
Canta bien, el Canario. Tiene una voz que anida rápido en el que oye, y deja un nudo en la garganta. A las diez de la mañana, el calavera acaba de pasear sus canciones por seis o siete tablados. Sin embargo está ahí, cumpliendo con su empleo de todos los días, con su oficio de utilero a cuestas. Las paredes blancas y azules del Club Liverpool son testigos silenciosos de cómo dobla cientos de camisetas, lava medias y ordena pantalones para que el equipo salga a la cancha rutilante. Cuando llegue la noche, eso sí, será su turno. Con un único gesto se pondrá por enésima vez el traje fucsia que usa el grupo de parodistas al que pertenece, los Zíngaros. Entonces el cansancio quedará abajo, esperándolo entre las butacas.
“Ya son treinta años de carnavales. En 1980 fui miembro fundador de la famosa Reina de la Teja, cuando la represión nos perseguía igual que las moscas”, recapitula el cantante. Su participación en diferentes grupos le permitió viajar por varios países, consagrarse varias veces como mejor solista de murga y forjarse un autorretrato repleto de hazañas y aventuras, por fuera de la monotonía que le hubiera dado su rutina de obrero raso. Claro que en ocasiones la memoria se vuelve pesadilla. “Me acuerdo que desde el acoplado del camión escuchabas que los gurises de los barrios corrían al lado del vehículo, gritando ‘ahí viene la murga, vó’ –se transporta–. De repente, aparecía una camioneta del ejército y nos querían llevar porque en una actuación uno de nosotros había levantado la mano con el puño cerrado. Era así. No se podía levantar la mano izquierda, y en medio de las actuaciones alguno se había olvidado. Yo mismo a veces me descuidaba y veía que ahí abajo los matones se ponían a cuchichear. Mirá, tocame el brazo. Todavía se me pone la carne de gallina.”
Murgas anarquistas e ídolos del barrio
La celebración popular salpica los asuntos políticos, por lo que nunca le faltaron enemigos. Mucho antes de la fundación de La Reina de la Teja, carnavaleros como Pepe “Veneno” Alanís ya habían sido encarcelados, torturados y obligados a exiliarse. Un gordo lo señala sigilosamente: “Si te interesa eso preguntale a Veneno, que tenía una murga anarquista”, susurra. Efectivamente, en los setenta Alanís tuvo que disparar para Suecia en carácter de refugiado. Hasta que hace cuatro años se vio lejos de su patria y jubilado, confesándose lo que ahora repite frente a la bahía de Montevideo: “Yo siempre quise terminar en mi paisito”. En consecuencia, dejó la paz escandinava y se volvió solo. Allá quedaron su ex mujer, su hijo y su nieto.
Pepe pertenecía a las Juventudes Libertarias de la Federación Anarquista Uruguaya cuando en 1969 fundó La Soberana. “Queríamos popularizar el teatro, dado que acá los pseudointelectuales pretendían que en las barriadas se representaran únicamente obras de Tennessee Williams o de Arthur Miller”, revela el hombre. Las letras murgueras se volvieron más y más ácidas, e incluso Veneno y sus compañeros llegaron a subirse a escena encadenados, con un mapa de Uruguay en el sombrero. “Se generó un movimiento que yo no había visto y no volví a ver después. Caravanas enteras nos seguían de un tablado a otro. En auto, en bicicleta, caminando. En 1974 nos animamos a dedicarles nuestra despedida a tres Pablos: Picasso, Casals y Neruda, que habían muerto por aquella época. El resultado fue que nos prohibieron y me encarcelaron por ‘vilipendio, escarnio y atentado moral a las fuerzas armadas’. Fueron tres años y cuatro meses en la cárcel de Punta Carretas –hoy un shopping–, junto a 445 compañeros”. Veneno se detiene. Se sienta a la orilla del Río de la Plata, enciende un pucho y queda en silencio. No quiere arruinarse el carnaval.
Desde que el Frente Amplio llegó al poder en 2004, la “línea editorial” de muchos carnavaleros se ha vuelto más tolerante con las políticas oficiales. Cosa que no le gusta ni medio a Carlos “Doble Filo” Soto, poeta y periodista que a pesar de sus ochenta pirulos invita a abordar el tema con ayuda de un “whiskicito” a las once de la mañana. “En la era de oro de los carnavales, que para mí fue del ’47 al ’75, se atacaba a los gobiernos sin mirar colores, a diferencia de lo que pasa actualmente”, reclama.
Soto muestra fotos antiguas y hasta una insólita enciclopedia de “murgología”. Recorriendo sus artículos, sorprende descubrir la cantidad de veces que la política argentina tuvo eco en los guiones locales. Y no sólo recientemente –De la Rúa era una imitación cantada–, sino desde mucho antes. “En 1946 hicimos la parodia de Perón”, advierte Doble Filo, mientras acomoda sobre la mesa la imagen en blanco y negro de un personaje en motoneta, peinado para atrás y perseguido por una dudosa estudiante secundaria que parece pedirle que la espere.
–Usted tiene doce premios a la mejor canción “de retirada”. Es el momento más importante en la actuación de una murga, porque es donde la letra y el mensaje cobran mayor peso. ¿Cómo llegó a convertirse en poeta de Carnaval?
–Es inexplicable. Supongo que la influencia vino del vecindario, con señores que a fuerza de escribir se ganaban un prestigio impresionante entre los que vivíamos en las cuadras cercanas. No te olvides que hasta mediados de los setenta pertenecer a una zona u otra era acá como ser de un club de fútbol, te daba identidad para todo el viaje. En ese equipo, el poeta era un jugador clave, un ídolo. Ibamos a conocer a esos referentes al Café Británico, u oíamos los coros que se formaban en tres o cuatro esquinas famosas. Luego se formó el Coro de la Aduana. Allí empecé yo. Cuando escuché que el almacenero cantaba mis letras, sentí por primera vez que realmente estaba escribiendo.
No hay carnavalero curtido que desconozca la despedida que Soto compuso para los legendarios Asaltantes con Patente, allá por 1961. “Gorrión que abriendo sus alas/deja su nido de sombra/porque la tímida alondra/en el azul la reclama”, decía. En ese estilo poético y nada facilista, Doble Filo ha seguido creando. El 2009 lo encontró versificando para la mítica “Cuareim 1080” y –según sus propias palabras– “esquivando a toda costa el estilo chabacano que nos impone aquí la televisión argentina”. Antes de que se encabrite aún más contra el auge de lo soez, llega su esposa Perla y pone un CD de viejas grabaciones. “Nosotros nos conocimos en carnaval, hace cincuenta y tres años”, cuenta ella. La pareja se mira con intimidad y silencio, como si el periodista fuese un florero.
El corazón y sus máscaras
Desde luego, otros romances de carnaval son menos afortunados. Hay artistas que se llevan dispensers de agua mineral cargados de vino tinto, con el desbarajuste marital que eso propicia. Eso es sólo un detalle. Para el que lo vive diariamente, semejante jolgorio termina por trastrocar la personalidad. En efecto, horas después de la entrevista con Soto, la cena se interrumpe ante los gritos de una joven que propina cachetazos a su novio en ritmo de semicorcheas. Al rato ya es vox populi que el donjuán había mandado a su chica a que lo esperara en un escenario y se había rajado con una amante a otro de los veinticinco o treinta tablados que hay en la ciudad. Mala suerte, lo pescaron. “¿Quién es ésta?, ¡explicame! ¡No me hagás pegarte al pedo!”, grita la despechada, que sigue tirando sopapos. Y el chanta cobra de lo lindo, en silencio.
Al día siguiente la pregunta se vuelve inevitable en el galpón del Club Miramar, al otro extremo de la capital: “¿Amores de carnaval? Uy, ¡se complicó!”. El negro Pedro Díaz le guiña el ojo al todavía más negro Cheché Santos, ambos cantantes de Yambo Kenia. Su agrupación acaba de ganar el desfile inaugural y el de las llamadas, así que están de buen humor. Pedro es el más grandote, usa una musculosa y es el que está cebando. Tal vez por eso se anima a evaluar las modificaciones que ese mes de locura provoca en la vida sentimental. De paso, tira una fórmula tentadora: “A mí me sucede al revés que a varios. Con mi ex mujer nos separamos durante el año, y cada vez que viene el Carnaval nos juntamos...”.
–Se levanta mucho interpretando ahí arriba, ¿no?
–Y, siempre va a haber una rota para un descosido. El que le agarró la mano a esto sabe que es uno el que se tiene que ubicar, porque nunca sabés en qué te estás metiendo cuando te enganchás con una mujer...
–Sí, puede ser casada...
–¡No!, ¡es que son casadas siempre!
Pedro nació en Melo, en la frontera con Brasil. Se inició cantando spirituals y lamentos en portugués. De la música religiosa pasó al género romántico, en una carrera que lo paseó sin pudores por hoteles de cinco estrellas y por whiskerías perdidas de la Patagonia. Hasta que en 2000 debutó como artista carnavalero. En contraste, el derrotero de Cheché es muy diferente. “Nací adentro de un tambor –metaforiza–. Si preguntaban ‘quién sabe cantar’, yo levantaba la mano, aunque todavía estuviera en la cuna. De adolescente, me marcó haber sido vecino del gran Eduardo Mateo, un ‘oreja de repollo’ que componía –te lo juro– hasta cuando estaba sentado en el inodoro.”
Es imposible transcribir la retahíla de nombres y genealogías que intercambian los dos Pedro y Cheché cuando entran en confianza. Es un universo ajeno y fascinante, con anecdotarios que no tienen freno posible. Los amigos continúan enumerando, soltando estribillos roncos y tomando mate hasta que se pierde noción del tiempo y sus facetas. “¿Que dónde está realmente el carnaval? –resumen al final, señalándose a ellos mismos con sus cuatro manos enormes–. Está acá adentro. Los que cantan son nuestros ancestros.”
(Facundo García, Página 12, 15/02/09)
Etiquetas: Carnaval
viernes, 13 de febrero de 2009 | Publicado por Herida Azul en 2/13/2009 11:54:00 a. m. | 2 comentarios
Pucho Ruiz y los Hijos del Monte

La Telera
Dueños de la Tierra
Etiquetas: Otros Músicos